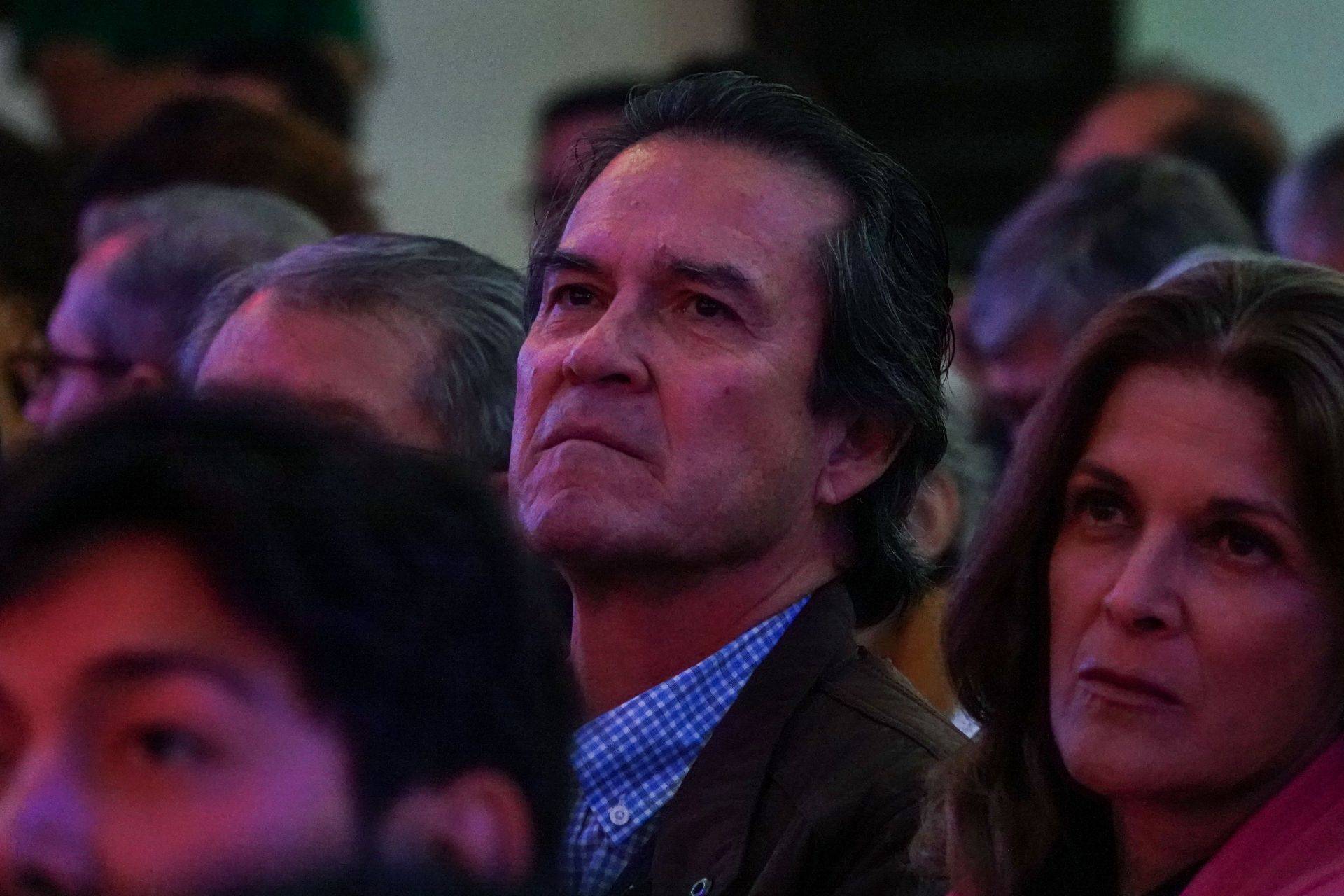La casa de mi abuela siempre estuvo llena de plantas. Grandes, pequeñas, trepadoras, de sol, de sombra; las que regalaban flores una vez al año y las que solo daban hojas. En macetas, en el suelo, colgando del techo del patio. Todas vivas.
En esa misma casa aprendí, sin darme cuenta, que esa belleza no era espontánea: se cultivaba. Que la paciencia no era un lujo, sino un requisito.
Yo, en cambio, nunca he sido buena con las plantas. No heredé las manos. Cada vez que me regalan una, durante semanas la observo con una mezcla de esperanza y culpa anticipada. No es desinterés, es conciencia de mis límites. La vida de una planta depende de detalles que a veces se me escapan: luz precisa, humedad justa, tierra correcta. Ni siquiera el “échale ganas” que le susurro mientras la riego parece suficiente.
Cada cambio de estación muevo la que más resiste. La deslizo unos centímetros siguiendo el sol, midiendo con paciencia el lugar exacto donde quizá encuentre lo que necesita. Y un día cualquiera descubro que perdió tres varas, como si la voluntad no alcanzara.
Mi madre me ha dado tantos brotes que ya perdí la cuenta. A ella le crecen sin esfuerzo. Me los entrega con raíces firmes, y yo los recibo con la incertidumbre de quien no puede prometer continuidad. No siempre lo que germina en una casa sobrevive en otra.
Esta semana me regalaron una orquídea. Llegó en una maceta de barro, con dos varas violetas, vibrantes, hermosas. Su delicadeza me obligó a mirarme las manos. Las mismas manos que han escrito despedidas, que han empacado una vida en maletas más de una vez, que han sostenido cuerpos inmóviles y una caja pequeña con cenizas humanas. Manos que ahora sostienen una flor.
Sostenerla se volvió otro idioma.
Intento hacerlo bien. Leo, pregunto, cambio la maceta, ajusto el riego. A veces funciona. Y otras, no. Siempre hay algo: una plaga diminuta, un frío que llega sin aviso, una lluvia que cae más fuerte de lo previsto. Hay un azar silencioso que recuerda que el cuidado no es garantía, apenas intención.
Las plantas me han enseñado que lo hermoso no es inmediato. Que puede pasar un año entero sin una sola flor. Que las hojas se caen y una no sabe si es final o ciclo. Hay que confiar en lo que no se ve, en lo que ocurre debajo de la tierra. Aunque me descubra revisando cada tres días, buscando una señal mínima a la cual aferrarme.
Cuando finalmente aparece un brote, no lo siento como premio, sino como tregua. Una breve negociación entre la vida y su desgaste.
Ahora miro la orquídea y pienso en mi abuela. En sus manos firmes. En todo lo que sostuvo sin aspavientos: plantas, hijos, nietas, sueños ajenos. Tal vez no heredé su destreza, pero sí aprendí algo más difícil: que cuidar es insistir, incluso cuando no hay garantías.
Y ese cuidado, con el tiempo, se traslada a otras partes de la vida donde también intentamos que algo florezca.
No siempre lo logramos. Y, sí, muchas veces duele de manera inconmensurable.
La orquídea no me juzga (aún) por mis manos torpes o mi ignorancia, pero siento que me pide que lo intente, que la mire, que le hable, que no deje de regarla, que la ame.
Y quizá eso –no la flor, no la certeza– sea lo que verdaderamente heredamos:
Seguir intentando.
jl/I